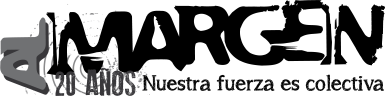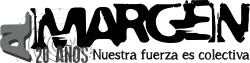Un documental sobre la actividad pastoril y la trashumancia en la Patagonia y en Molise, Italia, fue galardonado con el premio “Constantino Nigra” en Antropología Visual. La autora de la investigación, Paula Núñez, rescata el valor de una práctica que asegura no debe ser desestimada ni romantizada.

Un documental sobre el trabajo pastoril y la trashumancia en la Patagonia y en Molise, Italia, acaba de ser galardonado con el “Constantino Nigra” en Antropología Visual, uno de los premios más prestigiosos de Europa en esa disciplina. Se titula “Rutas patagonapenínicas” y muestra imágenes poderosas registradas por el equipo de comunicación “Arena Documenta” que lo convierten en un producto cautivante.
“El proyecto busca poner en diálogo una región muy subalterna de Italia como la de Molise y nuestras regiones patagónicas que, si bien están siendo mucho más reconocidas que antes, mantienen un desarrollo desigual respecto de otras en nuestro país”, explica a Al Margen su autora Paula Núñez, investigadora del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos del Cambio (CONICET-UNRN), junto a la italiana Letizia Bindi, de la Universidad de Molise.
“Como puntapié, decimos que estas actividades corren el riesgo de ser esencializadas (qué lindo el pasado, qué lindo que queda el pastor y sus ovejas) en lugar de ser consideradas actividades productivas, por supuesto no comparables con producciones extractivas, pero tampoco desestimables”, agrega.
– ¿Y con qué se encontraron?
-Con sensaciones de pertenencia de la gente con la tierra y sentidos de la producción que no tienen que ver con el dinero sino con la historia, la cultura, la memoria. También encontramos una apropiación de la tecnología: ellos no son reacios a la innovación, más bien las innovaciones no se han adaptado a ellos.
– ¿Y qué diferencias?
-En Molise, por ejemplo, tienen una historia de patrimonialización del alimento mucho más marcada. Más que industrias familiares, lograron crear industrias internacionales de quesos.
-El trabajo pastoril en la Patagonia está ligado a las comunidades originarias, ¿no? ¿Y en Italia?
-En la Patagonia el trabajo está ligado a las comunidades originarias, pero con un modelo productivo ganadero de siglo XIX, que es el mismo que se instala en Italia con el capitalismo global. La práctica no está ligada a la trashumancia del siglo XVII de los pueblos originarios ni a la espiritualidad de la tierra; es claramente extractiva. Esas tensiones históricas son muy interesantes de observar.
– ¿Qué desafíos presenta la práctica para la observación académica?
-Habría que prestarle más atención a la perspectiva de género. En las mujeres, la pregunta por la vinculación ambiental tiene, muchas veces, respuestas más ligadas a las raíces culturales. En los hombres, en cambio, suelen estar más apegadas a lo comercial. Es una tendencia, en la Patagonia y en Italia.
-En el documental afirman que el desarrollo local busca valorar esas prácticas. ¿A qué se refieren?
-A las pequeñas urbes, a la mirada de la agricultura familiar, a las pequeñas escalas de producción. No hablamos de Buenos Aires ni de Roma, sino de pueblos donde una parte de los vínculos sociales inciden en la actividad.

-También sostienen que la práctica fue atacada. ¿Por quién?
-Por el Estado en lo discursivo, y por la sociedad con sus prácticas. En Neuquén, durante muchas décadas, la actividad fue prohibida por considerársela antagónica al desarrollo deseable, como una práctica del pasado. También es problemática la mirada romántica del pastor con las cabritas. Ese es el nudo de los problemas que compartimos.
– ¿Qué se espera a futuro de la actividad en términos industriales?
-En términos industriales y productivos nada. Pero no sólo en estas actividades. Yo trabajo en la carrera de agroecología. Tengo un estudiante que investiga los viñedos en la estepa chubutense. No es una actividad económica, porque no da plata. Pero es una actividad que da sentido a la vida, un desarrollo turístico interesante, una nueva identidad territorial, un disfrute. Si esos son nuestros términos de desarrollo, ¿por qué tenemos que reducir todo a lo monetario? No digo que lo monetario no sea lo más importante, pero también hay mucho de esto otro. Otro ejemplo: un estudiante fue a hacer una tesis sobre el sentido de la ganadería en la meseta de Somuncurá. La gente habló de lo que quiso. El 50% de las respuestas habla de una actividad económica, del dinero que les aporta. Y el otro 50% de las respuestas habla de sentidos afectivos. ¿Por qué ese otro 50% no es una variable a la hora de pensar la producción? En estos otros sentidos también se construye futuro.
– “Valorar lo infravalorado es un desafío, lo imperceptible que hace posible la vida”, dicen en el documental.
-Fueron actividades prohibidas durante décadas, y subsisten. Son romantizadas, y siguen subsistiendo y cambiando. Tienen futuro, porque siguen.
Por Pablo Bassi
Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen
Seguí leyendo Al Margen: