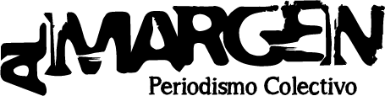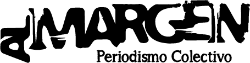La estepa patagónica sufre un grave proceso de despoblación. ¿Podrán resistir al olvido los habitantes de los parajes más fríos del sur?

Las Escuelas Hogar refugio para muchos niños y niñas de los parajes mas alejados dela estepa patagónica.
Julia prepara polenta sobre la salamandra. Su casa soporta el castigo de vientos y rapiñas en un desierto gélido: la estepa patagónica argentina. Cientos de miles de hectáreas pedregosas y una soledad desmesurada que solo es interrumpida por alguna
casita frágil como la de Peirano y su compañera Julia, que ahora revuelve la comida, elaborada a base de harina de maíz, agua y sal, con un palito de sauce que levantó cerca del corral. Los gansos graznan con insistencia y ella piensa que un zorro o algún
cimarrón merodean, abre la puerta y sale en el mismo instante en el que la radio pita marcando las seis de la tarde.
Afuera, ocres incesantes y un cielo plomizo que agobia; hojas secas golpean troncos o danzan en círculo en las esquinas del patio. Adentro, la emisora transmite una predicación acelerada que reprende a bajo volumen y advierte sobre las sendas
pecaminosas del consumo desenfrenado de productos que Peirano y Julia desconocen. Él está sentado junto a la mesa, carraspea y apoya su cabeza sobre la mano en un gesto pensativo; ella mira sin ver a través de la ventana: escucha. No hablan.
La polenta está lista y Reina se relame: la perra preferida, que esperaba alimento recostada sobre una butaca vetusta que sirve de trono, baja y sale a comer de la olla que comparte con otros tres perros que torean entusiasmados desde el otro lado del
portón. Sus amos cenarán un poco más tarde el único plato fuerte del día: un estofado con trozos de carne, papas, un poco de zapallo, quizá alguna zanahoria.
Cushamen, el pueblo más cercano, es el abasto regional en esta comarca de la estepa donde los habitantes resisten temperaturas mínimas de hasta 35 grados bajo cero. Sus
parajes albergan a la mayor reserva de comunidades originarias de la provincia de Chubut. Como tantos otros pueblos indígenas del país, los mapuches y tehuelches sufren serias dificultades de acceso a servicios de educación, vivienda digna y salud.
“Tuvimos que cortar los álamos así para tener algo de leña”, dice Peirano cabreado, señalando la hilera mutilada. Alza la voz para protestar que si no fuera por los árboles se habrían cagado de frío. Putea; repite que estarían cagados de frío y apunta
escatológico contra el Estado: “No nos están ayudando una mierda y encima nos tratan mal”.
El término geopolítica es un tecnicismo abstracto para ellos; postes y alambrados —por el contrario— definen fronteras concretas y reducen los espacios que antes supieron
desandar con sus animales sin obstáculos artificiales. En Argentina existen más de 600 conflictos de tierra: ocho millones de hectáreas en pugna y una ley que suspendía los desalojos en territorios indígenas, que acaba de ser prorrogada pero aún está en vilo.
La Patagonia comprende cinco provincias. Con una superficie de 1.768.165 kilómetros cuadrados, abarca la mitad de Argentina. Tiene potentisimos recursos energéticos y de subsuelo. Sin embargo, es la región con la menor densidad poblacional del país: poco más de dos personas por kilómetro cuadrado. En la Patagonia entrarían tres Españas y media, pero apenas hay más de dos millones de personas que se aprietan en las ciudades. ¿A quién le conviene que el campo se vacíe?
Benetton
El río Ñorquinco demarca el lateral suroeste de la parcela de Julia y Peirano; sin mojones limítrofes, un par de hectáreas al oeste linda con un campo vecino de proporciones promedio entre los pobladores criollos; sin embargo, las tierras al sur, al este y al norte pertenecen a un solo dueño que se repite, a quien jamás conocieron pero oyen nombrar seguido: Benetton.
Con las haciendas que poseen en el país, los Benetton suman más de 850.000 hectáreas: un territorio tan grande como Puerto Rico. A través de su Compañía Tierras Sud Argentino S.A., el Grupo Benetton es el mayor terrateniente de Argentina.
Las comunidades de la zona se debaten entre el apoyo a magnates o la restitución del territorio. En Cushamen se oyen opiniones cruzadas: los que cuestionan a grupos que
se oponen a las corporaciones, como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM); y por otro lado, los que no desean actos de violencia pero tampoco están conformes con el comportamiento del Estado.
“Acá Benetton ha hecho una arremetida ecológica con sus plantaciones de pino, que dejan la tierra improductiva y le dan acceso a las hidroeléctricas, a las petroleras y a la megaminería. Antes sobornaban a nuestros padres con alcohol y los explotaban pagándoles con vales; ahora pareciera que la única aspiración posible es que nos empleen en alguna estancia, nos regalen celular, tableta y una campera para que nos quedemos tranquilitos y callados, o nos vayamos”. Daniel Loncón, werken (vocero) mapuche de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, quiere aclarar las cosas. Agentes del Gobierno vinculan a la RAM a actos violentos. Loncón dice que su pueblo es muy diverso, y que sus líderes tuvieron “diferentes estrategias” a lo largo de la historia. “Siguen pasando muchas injusticias, no podemos salir a condenar alguna forma de lucha que adopte nuestro pueblo porque tenemos una historia de violación sistemática de nuestros derechos, de atropellos y de despojo. Además, el Estado está al servicio de los empresarios”. Sobre las siglas pintadas que aparecieron en distintos lugares, dice que pueden aparecer muchas cosas escritas y cualquiera puede hacerlo, que aparecieron en Buenos Aires y no necesariamente quiere decir que la RAM esté allí. “Si voy a Nueva York, también puedo pintar RAM. Lo que quiero decir es que hay un aprovechamiento y el Estado le imprime esta lógica del enemigo interno para demonizar y justificar la represión. Nosotros venimos denunciando la militarización de nuestro territorio hace mucho tiempo, y eso pareciera que no es violencia. Los grupos especiales represivos se tapan la cabeza, pero la gente cuestiona las capuchas y las piedras”.
Bosta de vaca
Peirano no podía dormir. En sus sesenta años, pocas veces le pasó. “Se me hacía que había cometido un delito”, dice al referirse a la pena que sentía por talar tanto. “Me dolía ver las ramas tiradas en el piso. Bueno, igual era peligroso si llegaban a caerse arriba del techo; sí o sí tenía que ralearlas [cortarlas], aunque ahora tampoco tendré buena sombra…”.El invierno ha sido el peor en décadas. Una tormenta de nieve dejó incomunicada la zona por dos semanas y el desabastecimiento de productos indispensables se hizo sentir. “Cómo se sufre; yo no sé cómo harán los que no tienen ni siquiera unas ramas para ralear. Acá escasea la leña y caen escarchas que pelan”. El frío tiene la brutal característica de convertirse en su opuesto; en su versión más cruel: quema.
Don Máximo Huala, padre de Peirano, tiene ascendencia mapuche y ochenta inviernos resistidos. Vive con Florencia Fermín, su esposa, a la vera del río y a unas pocas leguas de la casa de su hijo. Pone la pava al fuego para preparar mate y se toca el oído derecho. “Siento viento y me tiene medio trastornado”, dice acomodándose el audífono. “Esto hace ruido y no funciona bien”.
La imagen del Boca Juniors campeón 2003 ocupa el centro de una pared. Al costado, un enorme crucifijo de madera abraza el poster de un potro alazán. Sobre un estante tiznado, un violín-reloj de plástico marca a perpetuidad las cuatro y diez. Son las tres de la tarde y Máximo asegura que a punta de animales se sobrevive a los tumbos: “Décadas atrás señalábamos 200-300 animales, ahora apenas veinte. Y el campo no mejora. A ver si con las nevadas levanta un poco el pasto, porque escasea el alimento también. Es bueno que los demás sepan de nuestra situación, porque acá no nos ve nadie, se olvidan fácil del poblador rural. ¿Usted sabe? Nosotros llegamos a enfardar 70.000 kilos de lana; pero no vuelve más eso, no vuelve más. Solo nos queda el cuento, ¿y para qué nos sirve?”.
Sentada junto a la salamandra, Florencia asiente en silencio. Los perros ladran amistosos, llega una vecina y pregunta por tres chivas que se le escaparon. Suena chamamé de fondo, hablan del clima. Doña Florencia ceba un mate a la visita y le cuenta que a causa del temporal perdió el turno para el médico en Esquel. Tendrá que esperar que su sobrina pida otro, tal vez el mes entrante, y ver si puede conseguir quien la lleve; mientras tanto aguanta el dolor en los huesos fregándose una pomada cosmética barata, y espera sin remedio los gramos de budesonida y formoterol que precisa para respirar. Máximo advierte que les quedan menos troncos y dice que antes solían ir en carro hasta Leleque (a 80 kilómetros), pero que ahora —incluso allá lejos— escasea la leña. “Además, tampoco se pueden buscar palos como antes porque está todo privado, así que quemamos ramas de plantas de charcao, calafate, molle. Y bosta de vaca [estiércol], si no hay otra”. La temperatura del prolongado invierno sureño desciende ahora a los -20C. Veinte grados bajo cero. Bajo cero. Veinte. Ramitas de calafate y bosta de vaca contra veinte grados bajo cero.
La despoblación
Quiero decir viento y no sé muy bien cómo. Quiero describir este viento que hace bramar los álamos; que abre-cierra y hace crujir la puertita de la huerta que cuida Julia a sus cuarenta y cinco años; viento que desprende la capucha de la campera azul policía de Peirano en el momento preciso en que voltea a la derecha porque cree haber escuchado las chivas en la quebrada de enfrente, donde el kosken (como llaman al viento los nativos) baja y sacude el pelo mohair —mal llamado lana— enredado en las púas del alambrado que rechina.
Julia antes no conocía el pan, de grande supo lo que era el pan: eran muy pobres. Dice que ahora también es difícil y asoman lágrimas en sus ojos tehuelches, pero no caen. Corta la mala emoción con un mate dulce que se sirve para no decir. Espera dos, tres segundos, ceba otro poco y toma. El Petiso, un gato amarillento que no sabe pelear y renguea lastimado, maúlla pidiendo salir. La luz del mediodía cruza perpendicular y entra sin pedir permiso. Peirano se fue sin aviso. Julia dice que estuvo atajándolo pero igual se le fue al pueblo: por la mañana se lavó, se perfumó con Axe, agarró la campera buena, encendió su Renault 18 celeste semi-destruido y salió rumbo a Cushamen.
Hasta ayer la casa olía a leña seca, a suelo de tierra recién humedecido y barrido; el humo de las brasas en la salamandra y el aroma suave de un té de paico aromatizaban la casa; hoy, la entrada tiene un aspecto glacial y no huele bien. Peirano salió de mal humor, pero arreglado; Julia no pudo atajarlo y lo lamenta sin remordimiento, resignada, con una pena que le arquea las cejas y dibuja una mueca triste en su boca, que se ve más pequeña. La desmesurada inmensidad patagónica hace todo lo humano diminuto, precario. Incluso los esfuerzos para combatir el hambre, el frío o la soledad. Caminamos al invernáculo; Julia nos explica cómo riegan, qué fruto cura la gripe, qué planta ayuda a la vista: “Ahora estamos esperando que la luna haga el menguante para sembrar”. Un poco más animada, describe su mayor deseo: “Yo lo que quiero más es poder andar las chivitas, trabajar mi tierra y sembrar, porque nosotros sueldo no tenemos, así que tenemos que trabajar la tierra; eso es lo que quiero más yo: comer tranquila”.
Habla con un manojo de hierbas en la mano izquierda y el hacha en la derecha, camina en dirección al montón de leña: «Tantos años que yo he estado acá criando a nuestro hijo con todo lo que sembré, para darle de comer, para que no le falte pan. Con todo esto teníamos para comer y también para vender. Peirano salía en la bici pal pueblo, cargado con las verduras y vendía allá”. Cushamen está a cinco kilómetros de ráfagas heladas de distancia.
Los pobladores mayores de la estepa patagónica sobreviven a su dureza, pero muchos jóvenes —como el hijo de Julia y Peirano— deciden irse. El proceso de desruralización que atraviesa el campo es preocupante. “No solo se están drenando recursos económicos, culturales y sociales existentes en cada pequeña comunidad; hay otros efectos negativos que suelen ser ignorados: se pierde la infraestructura disponible y crece el desarraigo”, dice la geógrafa y socióloga Marcela Benítez. “Por otro lado, las ciudades tampoco están preparadas para recibir un afluente constante de personas que necesitan educación, vivienda y trabajo. Este tipo de desplazamientos incrementan el deterioro ambiental y disminuye la calidad de vida de todos”.
El 70 % de las localidades de Argentina son rurales y el 40 % sufre crisis por despoblación, según Benítez, que escribió su tesis doctoral sobre el tema. Hay diferentes factores que causan esta crisis: uno de los más serios es la concentración extrema en el acceso y control de la tierra y en el reparto de los beneficios de su explotación. Un estudio de Oxfam Internacional indica que la concentración provoca conflictos internos, desplazamientos y violaciones de derechos humanos. Muchos avances importantes se revirtieron con políticas que desregularon el mercado y facilitaron la acumulación. Como resultado, hoy la concentración en el reparto y control de la tierra es aún mayor que antes de ponerse en marcha políticas redistributivas en la década de 1960.
La soledad
“Yo le hablo a las plantas como a los niños; con cariño, como a los hijos. Es una pena que no bajen más del INAI a darnos una mano”, dice Julia sobre las visitas de agentes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que solían acudir a la zona para realizar capacitaciones o llevar semillas. La Ley de Pueblos Originarios que los favorecía se está perdiendo, no cuenta con el presupuesto suficiente y hay lugares donde directamente dejó de aplicarse.
“Yo igual trabajo con las chivas, las esquilo y las marco también, las señalo. Pronto vamos a tener chivitos de vuelta, y ni tiempo para comer porque nos lanzamos a andar en el campo y llegamos de noche acá, y en el campo se sufre por el frío y todo eso; ojalá que no nos agarre tiempo malo, por los chivos, porque se nos pueden morir todos los chivitos entumecidos de frío si no. Cuesta mucho criarlos; por ahí la madre deja algún guachito, y uno tiene que traerlo al rastre para amamantarlo y que no se nos muera; darle bien la mamadera para que los chivos no se mueran”, dice Julia preocupada. “Ojalá que no nos agarre tiempo malo”, y se frota las manos, entibiándolas. El frío obliga, es violento; se impone, no pide permiso: llega y golpea, trata mal. Como un viejo enemigo: es posible prepararse para enfrentarlo dignamente, pero uno no se acostumbra jamás a él. Y en soledad todo es más severo.
¿Podrán resistir al olvido los pobladores de los parajes más fríos del sur?
Texto y fotos: Miguel Roth
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen